Desde hace mucho tiempo, especialmente desde el romanticismo para acá, la humanidad ha desarrollado un ideal en torno a la bondad de la naturaleza. Jean-Jacques Rousseau hablaba de aquel ser humano “noble salvaje” que le corrompía la sociedad civil. La mayoría de nosotros vivimos en esa sociedad civil, en la urbanidad, donde prevalece crimen, ruido, choques entre personas, ciertas situaciones hostiles, entre otras cosas. Ante este hecho, algunas personas deciden moverse al campo y “vivir con la naturaleza”, un lugar tranquilo donde la existencia de estos factores disruptivos es mínima.
Pensamos en la naturaleza, casi como vemos en este vídeo, llena de calma, de verdor, paz y amabilidad. Ella nos arropa, nos brinda agua y aire limpio —que los humanos estamos ensuciando—, la tierra, amaneceres y atardeceres.
Por tanto, ante este hecho, hay personas que sospechan de lo que compramos en el supermercado. Si vemos sandías sin semillas, pensamos: “Ese es el ser humano perverso que manipula la naturaleza. ¡Eso debe ser venenoso y peligroso!” Si vemos alimentos convencionales, nos preocupamos por los pesticidas, sean herbicidas como el glifosato o insecticidas como los neonicotinoides. Esto, dicen, nos envenena. Y los llamados “organismos genéticamente modificados” (OGMs) son unos “Frankenstein” de los seres humanos que son una genuina amenaza a la naturaleza. Por tanto, en la medida de lo posible, buscamos el sellito de “Non-GMO Project”, que, a pesar de ser ninguna agencia de gobierno, pone el sello a quienes se lo pidan que no utilicen transgénicos.

Entonces, si usted vende sal rosada del Himalaya, puede colocarle el sello de verificación del Non-GMO Project, ya que ninguno de esos minerales tiene genes … por ende, no son genéticamente modificados.

Y este tipo de estrategias, que aunque es tremendo marketing, hace que el público ignore dos hechos fundamentales:
- El sello parece indicar que lo que contiene ese frasco es “saludable”, nada más por no ser OGM. El problema es que los mejores estudios, metaanálisis y revisiones científicas, no importa si corporativos, gubernamentales o independientes, jamás han demostrado que los alimentos transgénicos que están en el mercado hayan causado daño a animales o seres humanos solamente por ser transgénicos. Para todos los efectos, los alimentos transgénicos son tan seguros como los convencionales y ese es el consenso de la abrumadora mayoría de los científicos a nivel mundial (Eenennaam y Young 2014; EFSA 2021a; EFSA 2021b; EFSA 2021c; EFSA 2021d; EFSA 2021e; Espinosa García 2001; Nicolia et al. 2013; Taferra 2021; véanse también AAAS 2012, Comisión Europea 2010, NASEM 2016).
. - La evidencia de la falacia de creer que lo que no es OGM es saludable y de que el sello del Non-GMO Project indica que es “saludable”, es que las sales del Himalaya son igual de saludables o tóxicas que las sales convencionales.
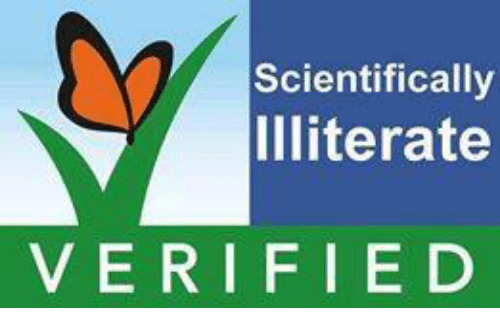
Sin embargo, estas visiones populares de la naturaleza y del ser humano son simplemente incorrectas:
- La naturaleza no es amable y pacífica
- Los alimentos en su forma natural no son buenos para el ser humano
- La modificación genética de los alimentos nos ha beneficiado enormemente
La “naturaleza” es producto de la lucha por la existencia

Durante el siglo XIX, dos grandes naturalistas, Charles Darwin y Alfred Russell Wallace descubrieron por separado (Darwin primero y Wallace después) que los mecanismos de la evolución de las especies de los organismos era la “lucha por la existencia”. Ambos comprendieron que lo que hoy llamamos “ecosistemas” fue resultado de un larguísimo proceso de adaptaciones de los organismos a los cambios y dificultades para su especie. Aquellas especies que se adaptaron a situaciones noveles pudieron sobrevivir, aquellos organismos que no, desaparecieron. Esta idea tan sencilla es lo que constituye lo que se conoce como selección natural. Más adelante, con el desarrollo de la genética a partir de los descubrimientos de Gregor Mendel, se descubre que las unidades de herencia, es decir, los genes, son las principales replicadoras seleccionadas a través del tiempo mediante. A esta manera de describir dicho proceso evolutivo es lo que conocemos hoy como descendencia con modificación.
Nuestros alimentos generalmente dependen de plantas y animales. No da demasiado trabajo pensar cómo muchos de los animales evolucionan y se desarrollan a medida que transcurren las eras. Por ejemplo, ¿por qué las gacelas son tan rápidas? Porque la rapidez les permite escapar de los depredadores carnívoros tales como los leones. Pero sucede que también los leones desarrollan rapidez y estrategias para la cacería, precisamente para sobrevivir devorando sus presas, tales como las gacelas. En otras ocasiones, se desarrollan relaciones simbióticas entre ciertos animales, por ejemplo, los peces payasos y las anémonas.
Todo esto está muy bien, pero ¿qué hay de las plantas? Pues, ellas tienen un problema de supervivencia peliagudo: son fácilmente presas de animales porque no tienen manera de salir corriendo. Por lo tanto, sus defensas son otras. Una de las más famosas —y que conocemos muy bien— son las espinas. Pero otras son un poquito menos conocidas por el público. Tomemos el ejemplo de una planta que desarrolla drupas que contienen elementos que son apetitosos para algunos insectos. ¿Cómo se defendería un arbusto que tuviera este tipo de frutos? Respuesta: desarrollando una toxina, que sería un insecticida altamente tóxico.
Un ejemplo excelente de este tipo de arbusto es la Coffea arabica, cuyas drupas contienen un insecticida llamado … ya usted se imaginará … cafeína.
¿Quieren?
TODOS los alimentos naturales (y los que no) son tóxicos
Así como usted escucha, todos los alimentos naturales son tóxicos. Esto parece contraintuitivo debido a que nos han enseñado a veces algunos padres, maestros y amigos que “todo lo que necesitamos está en la naturaleza”. El problema es que “la naturaleza” no es una entidad, lo que existen son los seres vivientes, y, desde la perspectiva evolutiva darwiniana, ninguno de ellos se desarrolló para proveer nada a los seres humanos. El plátano no desarrolló sus características “para nosotros”, sino para su supervivencia, igual el tomate, la manzana, la zanahoria, el trigo, etc.
Esta es la razón de por qué, no importa si usted come comida “natural” o no, siempre la comida será tóxica. Si ustedes piensan que los venenos de los pesticidas son los mayores contribuyentes a nuestro envenenamiento y los problemas de cáncer, piénsenlo de nuevo. El 99.99 % de las toxinas y cancerígenos que consumimos de nuestros alimentos han sido provistas por la madre naturaleza misma, el ser humano solamente aporta el 0.01 %. Aclaro que la cifra de “99.99 %” no es un mero número metafórico o hiperbólico. Es la cifra que manejan oficialmente las ciencias agrícolas y dietéticas desde hace décadas (Ames et al. 1990).
Pues, si los alimentos son tan tóxicos, ¿por qué estamos vivos? Para fines de la discusión proveo dos respuestas:
- Las dosis de estas toxinas son extremadamente bajas para afectar a nuestro organismo, que se ha adaptado evolutivamente a resistir a algunas de ellas.
. - La segunda, tal vez la más importante, es porque los seres humanos, modificamos genéticamente nuestros alimentos para reducir las toxinas o eliminarlas por completo.
Y algunos de nuestros lectores dirá: “¡¿Que nosotros genéticamente modificamos nuestros alimentos?! ¡Pero esa tecnología es moderna! ¡Nosotros no modificamos los alimentos, sino que los modificamos naturalmente!” Desde las ciencias, esta respuesta no tiene pies ni cabeza. Pensemos.
Nosotros comemos plantas y animales. Nuestra capacidad de comer plantas no fue nada fácil. En su forma rudimentaria, no solo ellas eran tóxicas, tampoco eran muy impresionantes. Piensen, por ejemplo, en el maíz natural, el teosinte. Nada demasiado impactante si se le compara con una mazorca de maíz actual. He aquí una ilustración.

No solamente el teosinte es demasiado pequeño, sino que es tóxico por contener E-β-cariofileno. Y mientras comíamos plantas, también desarrollamos nuestras defensas: en este caso, obtuvimos un gusto por el azúcar, las grasas, las sales, cosas que necesitamos en cantidades modestas, pero creció en nosotros el disgusto, en forma de sabor picante o agrio cuando probamos ciertas plantas, tales como las que contienen cariofilenos. Si comemos un teosinte, su mal sabor nos lleva a rechazarlo.
Si esto es así, ¿qué sucedió? ¿Por qué las mazorcas saben tan dulces y sabrosas? Recordemos, que las características que todos tenemos: color de pelo y su textura, color de piel, forma de los ojos, etc., son resultado de la herencia genética de nuestros padres. Y en última instancia es resultado de miles de millones de años de la evolución de los organismos vía la selección natural. Lo mismo es correcto en cuanto a las plantas. No obstante ello, los seres humanos, utilizando nuestra inteligencia, genéticamente modificamos nuestros alimentos —sin saber que lo estábamos haciendo— mediante la domesticación para adaptarlos a nuestras necesidades. Las sociedades precolombinas de Mesoamérica comenzaron el proceso de domesticación del teosinte al maíz, y su evolución alimentaria continúa hasta el día de hoy en varios países del mundo. Los seres humanos llevamos a cabo un proceso de selección artificial: aquellas plantas de maíz que producían más granos y eran más sabrosos eran seleccionados, aquellas que no fueron descartadas. Todo esto nos llevó hasta el punto de nosotros crear las mazorcas que compramos en los supermercados hoy día.
Igual pasa con los tomates naturales, que contienen solanina en más altas concentraciones que en sus variantes actuales, al igual que el glucoalcaloide tomatino, muy tóxico. En el proceso de selección artificial, la humanidad fue reduciendo paulatinamente estas cantidades hasta que hoy podemos comer los tomates como parte de una dieta muy saludable.
Podemos ir alimento por alimento, fruta por fruta, cultivos tras cultivos, y tenemos una historia de cómo los seres humanos creamos nuestros alimentos.
Por eso, cuando la gente que compra en el mercado local o en el supermercado orgánico me dicen que “comen natural”, yo les digo que no. Cuando rechazan mi respuesta, les invito a un reto: que vayamos a cualquier supermercado orgánico que deseen y señalen cuál producto creen que es “natural” y yo les señalo exactamente el que no lo es.
Como diría el biotecnólogo José Miguel Mulet, hay más tecnología en un tomate que en un iPhone.

Transgénesis como una herramienta más para nuestro bienestar
La selección artificial nunca fue el único mecanismo de domesticación. Tenemos también la hibridación: el trigo con el que hacemos nuestro pan ha sido resultado de varias etapas de hibridación por parte de los seres humanos. Igualmente, contamos con el caso de la mutagénesis inducida, que consiste en la modificación bruta de los genes de semillas de alimentos mediante cancerígenos o radiación. Gran parte de los granos, frutas y verduras que compramos en el supermercado (algunos de ellos orgánicos) se crearon mediante este método. No solamente logramos llevar al mercado productos con más baja toxicidad, sino con características que pueden ser atractivas y más nutritivas para los consumidores.
La transgénesis, el uso de ARN interferentes (a veces también llamadas “transgénicos” u OGMs) y la edición genética mediante CRISPR-Cas9 son otros mecanismos para llevar mejores alimentos al mercado. Por ejemplo, mediante ARN interferente, la compañía Simplot ha llevado al mercado las papas Innate, que han sido genéticamente modificadas para evitar las magulladuras de las papas y la formación de acrilamida cuando se fríen. La acrilamida es una neurotoxina y un posible carcinógeno.
Conclusión

Contrario a lo que solemos creer, ningún alimento que comemos —al menos procedente de seres vivos— es propiamente “natural”. Los alimentos vegetales los podemos comer no solo porque parte de nuestro organismo se ha adaptado a ellos a través de nuestra historia evolutiva, sino que nosotros artificialmente los hemos adaptado a nosotros. ¡Esto es BUENO! Si nosotros no hubiéramos llevado a cabo ese proceso de domesticación, hoy día gran parte de la humanidad estaría intoxicada o muerta. Tampoco gozaríamos de la enorme variedad de comida que hemos desarrollado a través de la historia.
Ningún alimento que disfrutamos está como lo provee la naturaleza, y esto es así para nuestro bien.
Continuaremos con la demistificación de nuestros prejuicios alimentarios.
Referencias
American Association for the Advancement of Science (AAAS). 2012. “Statement by the AAAS Board of Directors On Labeling of Genetically Modified Foods.” https://www.aaas.org/sites/default/files/AAAS_GM_statement.pdf
Ames, B. N., M. Profet y L. S. Gold. 1990. “Dietary pesticides (99.99% all natural).” Procedures of the National Academy of Science 87, núm. 19: 7777-7781. https://doi.org/10.1073/pnas.87.19.7777
Bolívar Zapata, Francisco. 2017. Transgénicos: Grandes beneficios, ausencia de daños y mitos. Comité de Biotecnología | Academia Mexicana de las Ciencias. https://coniunctus.amc.edu.mx/libros/TransgenicosCoordinadorFBolivar.pdf
Comisión Europea. 2010. “A Decade of EU-Funded GMO Research (2001 – 2010).” https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d1be9ff9-f3fa-4f3c-86a5-beb0882e0e65
Darwin, Charles. 2023. El origen de las especies mediante selección natural. Alianza Editorial.
Darwin, Charles y Alfred Russell Wallace. 1858. “On the Tendency of Species to form Varieties; and on the Perpetuation of Varieties and Species by Natural Means of Selection.” Zoological Journal of the Linnean Society 3, núm. 9: 45–62. https://doi.org/10.1111/j.1096-3642.1858.tb02500.x
Dawkins, Richard. 2000. “An Open Letter to Prince Charles.” Edge. https://www.edge.org/3rd_culture/prince/prince_index.html
—. 2017. El gen egoísta extendido. Editorial Bruño.
Dennett, Daniel C. 2015. La peligrosa idea de Darwin. Galaxia Guttenberg.
Eenennaam, A. L. van y A. E. Young. 2014. “Prevalence and Impacts of Genetically Engineered Feedstuffs on Livestock Populations.” Journal of Animal Science 92, núm. 10: 4255-4278. https://doi.org/10.2527/jas.2014-8124
European Food Safety Authority (EFSA). 2021a. “Assessment of Genetically Modified Maize 1507 × MIR162 × MON810 × NK603 and Subcombinations, for Food and Feed uses, under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA-GMO-NL-2015-127).” EFSA Journal 19, núm. 1: e06348. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2021.6348
EFSA. 2021b. “Assessment of Genetically Modified Maize Bt11 for Renewal Authorisation Under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA-GMO-RX-016).” EFSA Journal 19, núm. 1: e06347. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2021.6347
EFSA. 2021c. “Assessment of Genetically Modified Maize MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × 1507 × MON 87411 × 59122 and Subcombinations, for Food and Feed Uses, Under Regulation (EC) No 1829/2003 (Application EFSA-GMO-NL-2017-139).” EFSA Journal 19, núm. 1: e03651. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2021.6351
EFSA. 2021d. “Assessment of Genetically Modified Maize MON 88017 × MON 810 for renewal authorisation under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA-GMO-RX-017).” EFSA Journal 19, num. 1: e06375. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2021.6375
EFSA. 2021e. “Assessment of Genetically Modified Maize NK603 × T25 × DAS-40278-9 and Subcombinations, for Food and Feed Uses, Under Regulation (EC) No 1829/2003 (Application EFSA-GMO-NL-2019-164).” EFSA Journal 19, núm. 1: e06942. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2021.6942
Espinosa García, Ruth. 2001. Genetically Modified Organisms (GMOs). Briefing. Parlamento Europeo. https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2001/309707/DG-4-ENVI_NT(2001)309707_EN.pdf
Maroto Borrego, José Vicente. Historia de la agronomía. Una visión de la evolución histórica de las ciencias y técnicas agrarias. Ediciones Mundi-Prensa, 2014.
Mulet, J. M. 2014. Comer sin miedo. Ediciones Destino.
—. 2017. Transgénicos sin miedo. Editorial Planeta.
National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine (NASEM). 2016. Cultivos obtenidos por ingeniería genética: experiencias y perspectivas. https://nap.nationalacademies.org/resource/23395/Cultivos_Obtenidos_por_Ingenieria_Genetica.pdf
Nicolia, Alessandro, Alberto Manzo, Fabio Veronesi y Daniele Rosellini. 2013. “An Overview of the Last 10 Years of Genetically Engineered Crop Safety Research.” Critical Reviews in Biotechnology 34, núm. 1: 77-88. https://doi.org/10.3109/07388551.2013.823595
Norwood, F. Bailey, Pascal A. Oltenacu, Michell S. Calvo-Lorenzo y Sarah Lancaster. 2014. Agricultural & Food Controversies. What Everyone Needs to Know. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/wentk/9780199368433.001.0001
Paarlberg, Robert. 2023. Food Politics. What Everyone Needs to Know. 3ra. ed. Oxford University Press.
Society for Experimental Biology. 2014. “Old ways help modern maize to defend itself.” ScienceDaily. ScienceDaily, 4 July 2014. www.sciencedaily.com/releases/2014/07/140704134804.htm
Teferra, Tadesse Fikre. 2021. “Should we still worry about the safety of GMO foods? Why and why not? A review.” Food Science & Nutrition 9, núm. 9: 5324-5331. https://doi.org/10.1002/fsn3.2499
Tian, Feng, Natalie M. Stevens y Edward S. Buckler. 2009. “Tracking Footprints of Maize Domestication and Evidence for a Massive Selective Sweep on Chromosome 10.” En In the Light of Evolution: Volume III: Two Centuries of Darwin. Editado por J. C. Avise y F. J. Ayala. National Academies Press. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK219724/
